I
Dos puertas correderas de vidrio se abrieron al detectar su presencia. Una bocanada de aire fresco salió a su encuentro, de algún modo parecía estar allí esperándole para calmar el calor seco que la ciudad sureña convertía en desagradable.
Le atendió un tipo que tardó en encontrar su nombre en el libro de registro. Luego, un mozo, le acompañó hasta su habitación. Tuvieron que subir andando, pues los dos ascensores se habían averiado a un tiempo, algo por lo que el mismo botones que se había empeñado en cargar su escaso equipaje, le había pedido atentas disculpas.
La habitación olía como el resto de habitaciones de hotel que frecuentaba: olía a desinfección: a sanitarios asépticamente limpios; a moqueta de rizo aplastado acostumbrada a aspiradores que dejan su mácula de olor eléctrico en el ambiente. Olía a una pizca de ausencia, de soledad calmada por unos cuadros de paisajes eternos y cortinas a juego.
Arrojó su chaqueta de lino de un golpe sobre la cama y reparó en la infinidad de arrugas que lucía en la espalda, además de la sombra que el sudor había comenzado a perforar silenciosamente. Dejó el equipaje a un lado y desenfundó el ordenador portátil que situó con delicadeza sobre la mesa. Se sentó y esperó mientras se iniciaba contemplando el paisaje que le devolvía la ventana que daba a la calle principal. Pensó que debía haber dedicado más tiempo, durante el viaje, a la entrevista que mañana le haría encontrarse con W. H. Loures: un escritor que había saltado a la fama por una recopilación de relatos que llevaban por título: “Me Río del Mundo”. Loures, describía en una veintena de relatos el vacío y la ansiedad que sufre el hombre y la mujer modernos en la vida moderna. Un relato contaba la historia de un parado que al no encontrar la salida a sus problemas acababa suicidándose y enviándole una desgarradora carta al Presidente, culpándole a él y al “sistema” de sus males. Otro trataba la historia de una mujer que sufría las agresiones y el maltrato de su marido, mientras –por la noches– escribía un diario en el que describía un mundo totalmente distinto, la vida que hubiese deseado tener. Y así todos. Mucho sufrimiento, ninguna risa.
El éxito editorial había convertido en héroe a Loures, al menos para esta temporada. W. H. Loures, record de ventas, traducido a quince idiomas.
El periodista no había preparado más que un esbozo mental lo que sería la entrevista con el escritor. Le quedaba mucho trabajo por delante. Cuando su pequeño ordenador se encendió, alejó la vista de la ventana y concentró su pensamiento en la cara de Loures. No le costó pergeñar la primera pregunta tópica: “Sr. Loures: ¿a qué cree que se debe su rotundo y fulminante éxito?” Cuando estaba a punto de teclear el interrogante final de esa primera pregunta, contempló cómo en la pantalla del ordenador se incrustó un mensaje encapsulado tras un pantallazo azul intenso y se apagó. Todos los intentos del periodista por reanimar la máquina fueron infructuosos. De pronto, reparó en el calor que sin notarlo había comenzado a sofocarle. Se incorporó y descubrió que tras la pequeña pantalla gris del termostato no habitaba ningún número. El aire acondicionado se había apagado. Llamó a recepción y le dijeron que probablemente se tratara de un fallo en el sistema, que esperara un poco; que pronto volvería. Se secó la frente antes de colgar el teléfono y se dirigió al mueble bar, un pensamiento no provocado le sugirió que algo fresco podría reconfortarle. Pero la nevera del mueble bar tampoco parecía funcionar. Solo pensarlo, le dio más calor del que ya tenía.
Agarró dos páginas de la libreta que exhibía el anagrama de la cadena de hoteles en la que se hospedaba y comenzó a escribir. Anotó la primera pregunta que ya había escrito en su ordenador. Y fue la única que, pasados algunos minutos, logró redactar.
Ante la falta de concentración, optó por pedir algo de comer y una bebida fría. El tipo que le atendió por teléfono le indicó que el servicio de bar y restaurante estaban cerrados, era tarde, o pronto, según se estimara porque estaban en el descanso: en poco más de una hora volverían a abrir. “No puedo creerlo”, dijo, esperando una respuesta. Pero el tipo le dio las gracias con mucha amabilidad y colgó.
Pensó que era víctima de un complot cuando, al abrir los grifos del lavabo del baño, no encontró más que una masa de agua marrón gorgoteando como si una especie de ogro lanzara exabruptos por el conducto del desagüe.
“No puede ser, no me lo creo”, acertó a decir con los brazos en jarras. El mismo tipo que antes le atendió a través del teléfono le dijo que no había agua a causa de una avería responsabilidad del Ayuntamiento. Algo que había dejado sin suministro a media ciudad. “Está bien”, dijo el periodista. Esta vez no esperó a que le dieran las gracias amablemente, y colgó.
Pensó que este tipo de cosas, eran cosas que no le sucederían nunca a tipos como W. H. Loures: los pequeños detalles. Cogió su chaqueta de lino arrugada y dejó de un portazo la habitación tras de sí.
Bajó las escaleras tan rápido como pudo, recordó que el ascensor estaba averiado. Deambuló calle abajo, sin prestar demasiada atención con lo que se cruzaba. Había mucho tránsito de vehículos a esa hora, gente que iba y venía. El periodista se detuvo frente a un escaparate sin mirar el contenido que estaba expuesto a la vista de los viandantes, contempló el reflejo que el cristal le devolvía de su rostro y, con media sonrisa escéptica, negó lentamente con la cabeza.
II
Ella había tenido un buen despertar. Al salir de casa, como todos los días, renegó de su trabajo y, aunque ese día también lo hizo, tenía el ánimo subido. Presentía que las cosas le iban a salir bien. Y todo fue bien, digamos “normal” hasta que aquel indeseable entró en el bar. Se había quedado sola, su compañera había salido a comer algo. Pura rutina diaria. A esa hora la clientela todavía estaba ocupada trabajando y era la mejor hora para tomarse un descanso que alternaban por espacio de media hora. No le gustaba quedarse sola y, aunque lo hacia casi a diario, nunca terminaba de acostumbrarse. “Manías”, se decía ella, “porque nunca pasa nada”.
El viejo había entrado dando tumbos y se había apostado frente a ella. Le había pedido algo con la voz entrecortada que no había alcanzado a entender y se sujetaba, a la espera, frente a la barra del bar. De vez en cuando entornaba los ojos, hasta que sin saber cómo, parecía despertar del letargo y mascullaba más palabras sin sentido. Ella se asustó cuando el viejo comenzó a trepar lentamente por la barra y acercó el aliento a su cara.
III
El periodista continuó calle abajo. Comenzó a entender el paisaje que la ciudad le ofrecía. No le gustó: demasiado movimiento de vehículos y personas, y demasiado calor soportado por el asfalto, que lo hacía rebotar hasta ocupar el ambiente. Atrapado por el calor, vio el letrero del bar, el primero que encontraba desde que había salido del hotel. Antes de traspasar del todo la puerta pudo contemplar la escena que dentro se estaba desarrollando. Un tipo con medio cuerpo sobre la barra y una joven camarera empotrando su espalda contra la vitrina. El periodista encaminó los pasos hasta ellos y miró alrededor comprobando que no había nadie más a la vista.
El viejo giró la cabeza y babeó algunas palabras que no encontraron respuesta. Dejó caer el cuerpo hacia atrás y, bien que mal, irguió el cuerpo, apoyando su mano izquierda sobre un taburete.
El borracho comenzó, progresivamente, a hablar y a elevar el tono de voz. Ni la muchacha, ni el periodista entendieron del todo el mensaje que aquél hombre parecía intentar trasladarle. Solo eran palabras sueltas, sin sentido. El viejo dio media vuelta, despacio, y miró al periodista. Se encaminó hacia él, con un tambaleo preciso. Llegó hasta su lado y le regaló varios segundos de su mirada vidriosa y turbia. Lucía una barba canosa y era notorio que había envejecido antes de tiempo, zapatos viejos y, contra pronóstico, ropa más limpia de lo que cabía esperar. De nuevo, se tambaleó y, entre dientes, le dijo al periodista:
-No te lo creerías.
Acto seguido, abrió su chaqueta, dejando ver lo que parecía la culata de una pistola. Una impresión cobarde en el rostro del periodista hizo que el borracho mostrara un atisbo de lucidez.
-¿Eh? –preguntó el viejo borracho. Pero no obtuvo respuesta.
Entretanto, la camarera, que no había abandonado su posición contra la vitrina del bar, miraba la acción, mordiendo su labio inferior y mirando el teléfono. Se preguntó si serviría de algo llamar a la policía. Miró el reloj, habían transcurrido quince minutos del tiempo de descanso de su compañera.
El viejo borracho avanzó unos pasos, dando la espalda al periodista. Se encaminó hasta la puerta y cruzó, sin más, el umbral hacia la calle.
En medio de la penumbra que las luces del bar creaba, se escucharon un par de suspiros.
-Gracias a Dios que entró usted –dijo la joven camarera.
-Bueno, no he hecho nada.
La camarera volvió a suspirar de manera ostensible. Cuando recuperó el resuello, dijo:
-Dígame qué quiere tomar, le invita la casa.
El periodista pidió una cerveza, a poder ser muy fría y regaló una amplia sonrisa a la muchacha. Se sentó en el taburete que instantes antes había sostenido al viejo y reparó en el rostro de la joven camarera. El pensamiento, caprichoso en tantos momentos, le trajo la imagen de W. H. Loures y la responsabilidad del trabajo. Pero se dijo que un tipo con tanta suerte como Loures no merecía que ocupase tanto tiempo en su cabeza.
-Gracias –dijo el periodista cuando la muchacha dejó, frente a él y sobre un posavasos, una enorme jarra de cerveza. Bebió un sorbo y volvió a centrar la atención en la mujer. Se dijo que muchas veces las cosas no parecen querer funcionar ahí fuera. Qué tontería, pensó y continuó contemplando a la joven. Sus miradas se cruzaron deteniendo, por un instante, el tránsito de las cosas inútiles. Luego se fueron descubriendo en atisbos medio furtivos hasta que llegó la compañera de su tiempo de descanso.
La joven muchacha le contó la historia apenas traspasó el mostrador, alabando la providencial llegada del periodista que detrás de la barra regaló una nueva sonrisa.
La joven camarera recogió sus cosas. Su media hora libre comenzaba en ese momento. Salió de la barra y se dirigió hacia la puerta mirando al periodista. Éste pudo ver lo que la muchacha llevaba en la mano, a la altura del pecho. Era un libro. Y aunque desde su posición estaba del revés, no tardó en leer el título y el nombre del autor: “Me Río del Mundo” de W. H. Loures, quinta edición.
Carlos Belane. Todos los Derechos Reservados.
Relato perteneciente al libro "22 Historias"
Relato perteneciente al libro "22 Historias"


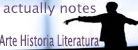





No hay comentarios:
Publicar un comentario